








El melocotonero (Prunus persica), se incluye dentro de los frutales de hueso. Eminentemente cultivo mediterráneo, fue introducido en España por los romanos, y actualmente los países mediterráneos producen el 42% del total mundial.
En España, Lérida, Huesca y Zaragoza siguen creciendo en hectáreas y producción, aunque Andalucía baja en ambas. La dura competencia con el norte de África, los elevados costes de mano de obra y la concentración de la producción, hacen de este cultivo un fuerte interrogante hacía su futuro en nuestra Comunidad.
La fruta, la más temprana de España, nace en Andalucía. Melocotón y nectarina de carne blanda y exquisito sabor, casi toda su producción se destina a exportación, pero su belleza se queda en nuestra tierra.
En unos días el árbol dormido desprenderá toda su energía, y desarrollará hojas y flores, vida y amores, que en sus paisajes quedarán para ser pintados en nuestras retinas, con colores blancos y rosas, y en su fondo verde de real ilusión por llegar el primero, por dar la salida, aunque su corazón valiente, no teme al frío del invierno, no sabe que aun quedan 60 días para la primavera.
Se adelantó en su floración, y antes de acabar el mes, llegarán los colores a sus brazos. Sus flores nacerán como gotas de lluvia, en cada centímetro de sus fruteros; y la alegría correrá como sangre de esperanza. Inundados sus campos, las flores blancas marcan el retorno de la luz, el día avanza y ellas engalanadas rosas se marcan, maquilladas por su polen, que sus estambres amarillos les lanzan. Abejas distraídas, que el festín no pueden reprimir, miles de flores en su ruta, que codiciado néctar le suministran. Ellas en su vuelo divisan la hermosura, y el aire celoso, sus pétalos les quiere robar, pero no más lejos de su realidad, nuestro árbol sensible sabe administrar, y al aire en su idioma le dice:
“Palabras llevas de la madre,
y en tus celos quieres volver,
llevarte mis colores y recoger.
Mi vida la cierras en tu odre,
y el tiempo de verlas crecer.
Mis hijas caídas de su padre,
a mis pies dejo reposar,
déjame una a una abrigar.
Llévate mi alma en tu landre,
deja mis niñas, unos días soñar.”
La flor blanca del melocotón, brilla en la mañana, que el sol vuelve a iluminar. Sus pétalos a rosa viran, y en su caída avisan que la primavera en breve llegará.
En España, Lérida, Huesca y Zaragoza siguen creciendo en hectáreas y producción, aunque Andalucía baja en ambas. La dura competencia con el norte de África, los elevados costes de mano de obra y la concentración de la producción, hacen de este cultivo un fuerte interrogante hacía su futuro en nuestra Comunidad.
La fruta, la más temprana de España, nace en Andalucía. Melocotón y nectarina de carne blanda y exquisito sabor, casi toda su producción se destina a exportación, pero su belleza se queda en nuestra tierra.
En unos días el árbol dormido desprenderá toda su energía, y desarrollará hojas y flores, vida y amores, que en sus paisajes quedarán para ser pintados en nuestras retinas, con colores blancos y rosas, y en su fondo verde de real ilusión por llegar el primero, por dar la salida, aunque su corazón valiente, no teme al frío del invierno, no sabe que aun quedan 60 días para la primavera.
Se adelantó en su floración, y antes de acabar el mes, llegarán los colores a sus brazos. Sus flores nacerán como gotas de lluvia, en cada centímetro de sus fruteros; y la alegría correrá como sangre de esperanza. Inundados sus campos, las flores blancas marcan el retorno de la luz, el día avanza y ellas engalanadas rosas se marcan, maquilladas por su polen, que sus estambres amarillos les lanzan. Abejas distraídas, que el festín no pueden reprimir, miles de flores en su ruta, que codiciado néctar le suministran. Ellas en su vuelo divisan la hermosura, y el aire celoso, sus pétalos les quiere robar, pero no más lejos de su realidad, nuestro árbol sensible sabe administrar, y al aire en su idioma le dice:
“Palabras llevas de la madre,
y en tus celos quieres volver,
llevarte mis colores y recoger.
Mi vida la cierras en tu odre,
y el tiempo de verlas crecer.
Mis hijas caídas de su padre,
a mis pies dejo reposar,
déjame una a una abrigar.
Llévate mi alma en tu landre,
deja mis niñas, unos días soñar.”
La flor blanca del melocotón, brilla en la mañana, que el sol vuelve a iluminar. Sus pétalos a rosa viran, y en su caída avisan que la primavera en breve llegará.












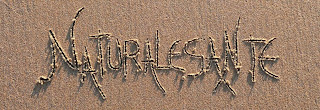




 Moluscos Bivalvos, Huelva
Moluscos Bivalvos, Huelva




 Finca El Berrocal, Almadén de la Plata
Finca El Berrocal, Almadén de la Plata










